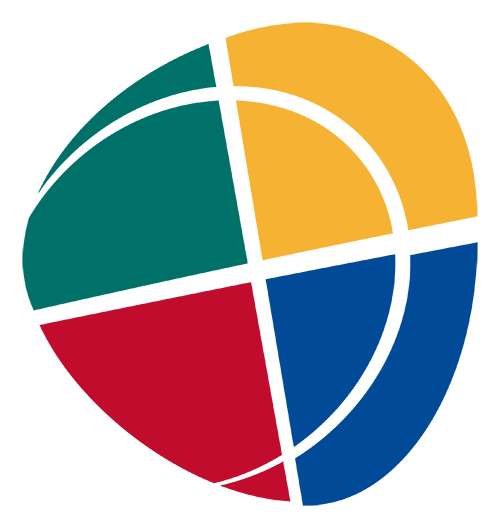No sé cuál es la media de veces al día que una persona abre el buzón de casa, pero cuando se espera una carta importante, se desarrolla el sentido del oído hasta el punto de oír al cartero. Y más cuando tu futuro, por muy a corto plazo que sea, depende de ello.
A veces te preguntas: ¿dónde estará?, ¿la habrán enviado ya? Como cuando esperas a que se haga el arroz, exactamente igual, incluso la espera de la carta se te hace más larga que la cocción de un arroz a fuego lento con hambre.
Terminas la carrera en la otra parte del mundo gracias a un convenio, todo bien; te anuncian las notas, todo bien; vuelves sin las notas porque “tenemos que firmarlas, pero te enviaremos el certificado oficial a casa y a tu universidad de origen”, todo bien. Y después de un mes, dos meses, tres meses, se empiezan a acabar los plazos de inscripción al máster, ya no va todo tan bien; descartas universidades, no quedan plazas, “necesitamos el certificado académico”… ya estás morena, ha pasado todo el verano y el buzón te mira y se ríe de ti. Y empiezas a imaginarte la carta en un avión llegando a Japón, o a Sri Lanka, o a la Reunión, por error. Te la imaginas en un orfanato de cartas perdidas, o nadando hacia la costa dentro de una botella, o triste y olvidada en un rincón de alguna oficina de correos.
Empieza septiembre, y con él, las clases de algún que otro máster, y tú no puedes hacer nada…¡al menos para vendimiar no te piden las notas! Y uno de los últimos días de ese mes, el quinto de la espera, llega la carta y la recibes con tanta alegría como tu abuela en navidad.
Aplausos, vítores, fuegos artificiales…oda a la lentitud. Imaginas entonces, en un mundo idílico y utópico, que las universidades empiezan a utilizar las comunicaciones electrónicas certificadas, más simples y rápidas. Podríamos haber evitado la odisea de la carta, la angustia de la espera y mis cinco meses de agonía.